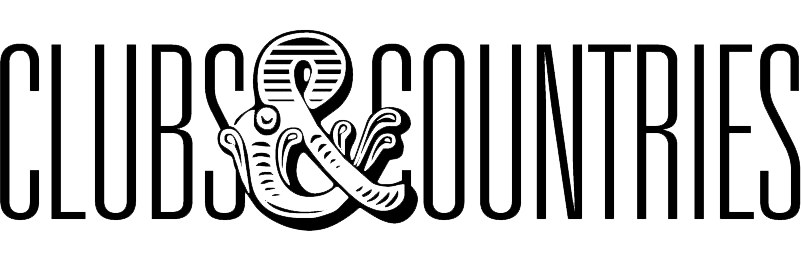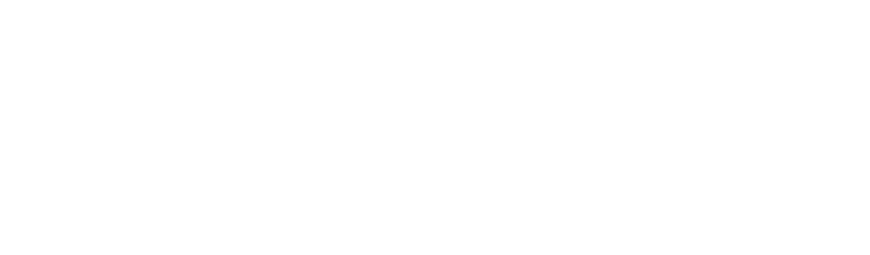Pablo N. Waisberg PARA LA NACION
Ave Fénix, un melodrama magistral del cine alemán, plantea la ciega obstinación con la que el amor logra instalarse, sin reparar en un pasado sombrío, en la matriz emocional de una sobreviviente del Holocausto, a quien su marido -convencido de su muerte- confunde con alguien a quien solo puede ver como una mujer muy parecida a su esposa, en tanto ella se empecina en que él la reconozca sin ayuda. Fue su esposo quien la denunció por ser judía. Por eso la apresaron. Ella lo sabe y, aun así, se somete al juego que él le propone para imitar su firma y cederle sus bienes. El guion pone el énfasis en la inclaudicable resistencia de ella, con su amor a cuestas, para no querer ver nada que pueda llegar a afectarlo. Para intentar lograr que sobreviva, a toda costa, borrando las evidencias de traición que han venido empujando al abismo cualquier resto de afecto entre ellos.
No es la primera vez que el cine muestra la obsesión con la que alguien enamorado niega o subestima las pruebas de daños o sentimientos adversos de su pareja, para no admitir el fracaso de un amor sin futuro. Aunque es cierto que esta penosa confusión no es patrimonio exclusivo de los amantes. También en otros ámbitos de nuestra vida el corazón suele actuar con motivos que la razón no entiende, solo expresando lo que la emoción decide.
Ya Freud, cuando escribió La negación en 1925, interpretó que negar determinados pensamientos puede querer decir, en lo más profundo: eso es algo que yo preferiría reprimir. Una manera de liberarnos de la tensión que puede provocarnos el percibir asociaciones que necesitamos desmentir, para evitar entrar en colisión con juicios o creencias que elegimos mantener. Un modo de habilitarnos también para intentar recuperar sin culpa y sin cuestionamientos suficientes, ciertas ventajas atribuidas a alguna burbuja ilusoria de idilios perimidos. Medio siglo más tarde, el episodio que le dio el nombre al síndrome de Estocolmo pareció expandir esa perspectiva, a partir de identificar la reacción de quien, habiendo sufrido un secuestro, desarrolla con su captor un vínculo de complicidad y hasta una relación afectiva muy intensa.
Cuando esos amores ciegos se instalan en la vida pública pueden llegar a causar estragos. Especialmente si la conexión emotiva nace de una dependencia carismática, basada en hechos o favores hábilmente edulcorados desde plataformas de poder que construyen su seducción camuflando estafas o mentiras. Como en Ave Fénix, el deseo o la pulsión de una persona -o una comunidad- por ser atendida, amada y reconocida, consigue a menudo desplazar la amenaza del peso relativo de cualquier maltrato encubierto. Es que aun cuando ella asistiera a la demostración evidente de la falsedad de ciertos actos o consignas o de la falta de escrúpulos en manejos que la afectan o traicionan, en tanto estuviera antes persuadida de haber encontrado la mirada compasiva y contenedora que le venía haciendo falta, preferirá no arriesgarse a quedar sin ella. Menos aún si se refiere a alguien que presume de hablar en su nombre y si ningún nuevo amante logra -desde el ejercicio del poder, en lo público- asegurarle un territorio a salvo de los padecimientos asociados con la angustiante cornisa de necesidades primarias insatisfechas.
Cree, entonces, que dar lugar a un juicio crítico contra su presunto benefactor, le haría perder la fantasía de sostener la melancólica idolatría que siente por él. Sin culpa. Sin sospechas. Como supone que deben ser los sometimientos a los mandatos del querer. Aunque también sin demasiada convicción para aceptar las trampas de la política embustera. En la duda, se convence de que tendría más para perder si aceptara distraerse con caminos de gestión alternativos de nuevos amantes, tal vez con planes más virtuosos pero, hasta que eso se demuestre, menos confiables o pagando con sacrificios conquistas poco claras de largo plazo.
En tanto metáfora de las acechanzas del contexto político argentino contemporáneo, si el discurso del cambio no acierta, en los hechos, a remontar con eficacia expectativas de crecimiento confiables frente a la engañosa idealización del pasado, el enamoramiento se vuelve ciego. Se protege en la negación de lo evidente. Es que la atracción del viejo liderazgo, dadivoso y carismático, se vuelve irresistible, porque, inconscientemente, remite a postales cuidadosamente seleccionadas de una historia fraudulenta y de la que no se interesa por recordar los desaciertos y mucho menos las deslealtades reveladas. Por eso, esa persona (o esa comunidad) niega, no quiere ver. Prefiere reprimir cualquier sospecha. Y al elegir, le es más fácil apostar por la reinvención de la esperanza en un modelo compasivo (aunque deshonesto) que, sin garantizarle que no vuelvan a ensañarse con su destino, la obligará a seguir postergando su sueño de ser parte de una sociedad madura que, desde un genuino liderazgo ético y humanista, le dé sentido a sus días. Mientras tanto, el miedo, la necesidad, la incertidumbre, el discurso ausente, le impiden ver lo cierto. Y especialmente lo que ocultan las promesas mentirosas de sus viejas pasiones lisonjeras. Y se sabe: quien no puede reconocer la historia, está condenado a repetirla. Aunque no todo sea culpa suya. Hay otros amantes que todavía no aciertan a seducirla desde la cercanía, la contención y las evidencias concretas de una vida mejor. Peor aún: en el sospechoso torbellino de reacomodamientos políticos de nuestros días, poco importa, además, el mascarón de proa con el que el maltratador original vuelva a coquetear frente a sus amantes ciegos, en tanto, fiel a su naturaleza, sigan intactas su falta de integridad y transparencia, su negación del pasado y su capacidad de daño. Aunque la mona se vista de seda… mona se queda.
 Consultor de Dirección y Planeamiento Estratégico
Consultor de Dirección y Planeamiento Estratégico
Por: Pablo N. Waisberg