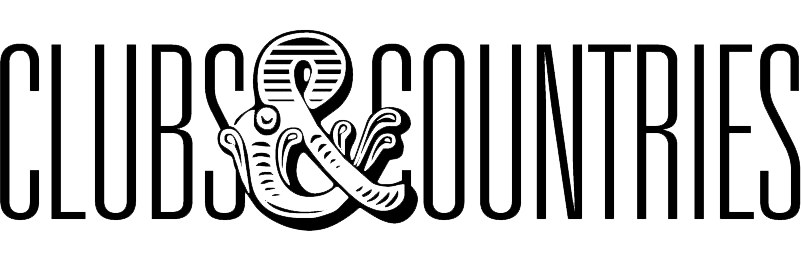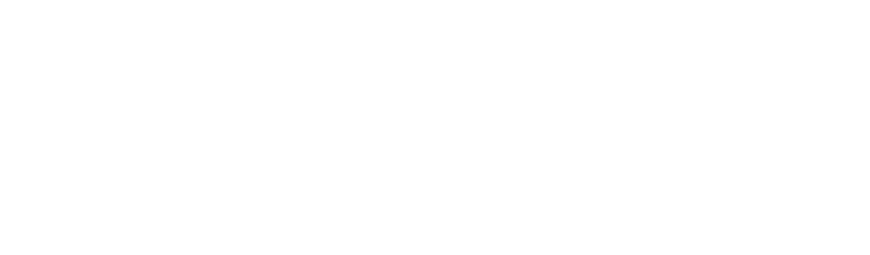Los engaños de las fotos con mucho Photoshop, de las verdades a medias, del coqueteo virtual que a veces se complica cuando se sale de los bits…
Por Pablo N. Waisberg (*)
-Tu cara me gusta. Si me mandás una foto de cuerpo entero, te acepto el café- le contestó Denisse a Matías, cuando él la llamó para invitarla a un primer encuentro, luego de haber coincidido con ella en la previa de un conocido sitio de citas.
-¿Por qué de cuerpo entero? ¿No es suficiente con la que viste en mi perfil…?- se le animó él, intrigado.
-Por experiencia- lo cortó ella, en seco –Ya me clavé una vez en Tinder. Con una cara muy de galán y una voz que sonaba muy bien. ¡Y cuando bajó del Audi, medía un metro cincuenta…! Me quise morir.
Matías respiró hondo y aceptó el desafío. Pero antes de enviar la foto, se le ocurrió googlear a su candidata. La encontró en Facebook. Pero con tan mala (o buena) suerte, que descubrió que la última imagen que Denisse había subido allí hacía menos de un mes, nada tenía que ver con la que ella mostraba en su perfil. Ni en edad ni en aspecto. Parecía quince años mayor y sin photoshop capaz de redimirla. Conclusión: a Matías se le arrugó el entusiasmo original para un encuentro. Despedida sin debut. Aunque con algunas incomodidades. Especialmente a raíz de la insistencia con la que ella había procurado protegerse ante un posible engaño de él, mientras ocultaba el suyo propio.
No luce difícil entender lo mal que puede llegar a vivirse esta defraudación de la confianza, nada menos que en los primeros aprestos para explorar el futuro de una posible relación. Y no es menor, además, el desencanto que puede sufrirse a partir de la descalificación a priori de una imagen que, aun siendo no más que eso, ya parece sugerir que no se avizora en la otra persona ni una pizca de sustento como para ilusionarse con alguna química potencial correspondida. Una suerte de juicio discriminatorio anticipado, incendiando el escenario antes de que los personajes entren en acción.
Sin embargo, se trata de un comportamiento bastante extendido en el repertorio de escarceos de seducción que hoy, a través de dating apps y páginas especializadas, multiplica exponencialmente la velocidad y la simultaneidad de conversaciones líquidas y urgentes de soleros empeñados –a menudo con más ansiedad que necesidad- en conseguir un vínculo de corto o largo alcance, sin tiempo para valorar los detalles y haciendo del multimensaje un juego agotador de recompensas intermitentes, como si apostaran a gratificarse con resultados aleatorios de máquinas tragamonedas. En no pocas charlas de las tantas que sirvieron para investigar estos temas, aparecieron mujeres y hombres que proclamaban su indignación por haber sufrido el engaño de parejas potenciales en vidriera, con fotos no actualizadas. Sin registrar que cada uno de ellos, en su mayoría, estaba haciendo exactamente lo mismo al armar su propio perfil. Es que el ámbito del cortejo ha sido modificado. Y la exhibición marketinera y narcisista del escaparate virtual no se ahorra escrúpulos a la hora de encarar, desde la mágica pantalla del universo de lo instantáneo, la desesperada búsqueda del amor ausente (o, en su caso, de un partenaire para, al menos, alegrar colchones).
Casi sin percatarse de que aun contando con la aparente privacidad que parece amparar a la con frecuencia abrumadora catarata inicial de intercambios de comunicaciones, no se podrá evitar afrontar, si prosperan los mimos o los acuerdos virtuales, el reto del primer contacto personal. Y con él, a menudo, el descubrimiento de que no había química en el cara a cara. Y de que el agotamiento de los discursos premoldeados para atravesar citas a ciegas mayoritariamente condenadas al fracaso de antemano, termina por saturar los umbrales de tolerancia a la larga cola de episodios de incompatibilidad revelada.
Sobrevendrá, entonces y salvo honrosas excepciones, la agobiante y recurrente tarea de limpiar agendas, contactos y mensajes derivados de búsquedas infructuosas o frustradas, y un volver a empezar, más cerca del mito de Sísifo que de la consigna del filósofo surcoreano Byung-Chul Han cuando apuesta a que “el eros vence a la depresión”. Sin contemplar del todo que, a veces, la nostalgia suele complicar esa gestión del impulso del eros por recuperar espejismos amorosos idealizados –a menudo, incomparables o inasibles- que nos ilusionan desde el engañoso espejo retrovisor, ocupado en reflejar la visión que hoy se guarda de la trayectoria emotiva de cada uno, como si reeditarla dependiera simplemente de una decisión.
Tan hondo es el vacío y tan profunda la herida del amor ausente, del amor-confiable que no deja de extrañarse, que hasta el sentido de la existencia misma suele ponerse en crisis, sin reparar ni en lo que fueron los costos asociados a la experiencia amorosa real ni en la magnitud de la desafiante tarea de volver a hallar su presunto equivalente, potente, actualizado y, en lo posible, inmune a las obsesiones o miradas críticas selectivas que, a la hora de elegir o consensuar o conciliar, imponen las inevitables cicatrices de la vida.
Por eso, quizás, un sendero más pacífico, más sano, más sereno y saludable, en el intento de encontrarse (o reencontrarse) con el nuevo amor de una vida, pase, primero, por comenzar a redescubrir -más mansamente y sin perder la capacidad de asombro-, el valor (o las desventajas) de algunos de los cambios que vienen sacudiendo al universo de lo cotidiano. Desde la vertiginosa convergencia tecnológica, confinando a tantas relaciones sociales al dominio de lo virtual. Hasta las convenciones de los novedosos hábitos vinculares, de los gustos y reencuadres de la conversación pública y privada. Siempre tratando de entender –y no necesariamente de resolver- los desafíos que se esconden tras otros modelos de comprensión del sentido de la vida misma germinando en cada quien. Bajando un cambio en las exigencias, empatizando con los demás, reconociéndolos en su individualidad, recuperando la curiosidad por lo diferente o novedoso y, muy especialmente, reexplorando, en vivo y en directo (sin auxilios virtuales), los espacios de actividad común o de interés compatible con el de un alguien buscado: el trabajo, la escuela, el arte, el entretenimiento, el deporte, la fiesta, la familia, la calle, los bailes, los viajes.
Porque es ésa –la de involucrarse en espacios de intereses compartidos- una de las claves estratégicas no por conocida menos eficaz, capaz de provocar hallazgos que venían escabulléndose de cualquier radar de buceadores de afecto operando en piloto automático. Es allí –aunque no de un modo excluyente, por supuesto- donde, sin agotarse en el intento, suelen confluir, de un modo casi más natural, confortable y espontáneo, mujeres y hombres en condiciones de invitarse a cultivar opciones a la carta de un futuro amoroso que, tal vez, con el tiempo, los sorprenda, en muchos casos, reinventando el paradigma de sentido con el que se propongan disfrutar, en pareja, del puro placer de vivir intensamente las oportunidades de complicidad que les ofrezca cada presente. Espacios para encontrar. Y también para ser encontrado.